Ciencia del Romanticismo, la edad de los prodigios
Inmediatamente después de la Revolución Francesa, Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, afirmaba sin ambages que la única y verdadera ciencia es el conocimiento de los hechos1. En su monumental Historia Natural de 44 volúmenes quiso recoger todo lo que se sabía entonces de la naturaleza. Buffon estaba convencido y quería convencer de que el mundo en su totalidad ya estaba descubierto y, por tanto, había dejado de ser inabordable. Poco tiempo después Humboldt2 tuvo también “la disparatada idea de plasmar en una sola obra, todo lo que sabemos sobre los fenómenos del cielo y la tierra”. Su propósito era ofrecer un pormenorizado retrato científico de la estructura física del universo, de forma que interesara al público instruido en general y estimulara la afición por la investigación científica entre los jóvenes profanos3.
Tras la exploración vino la sistematización, que, de acuerdo con criterios que hiciesen comprensibles la enorme diversidad de fenómenos y seres naturales existentes, se trataba de un esfuerzo necesitado de observaciones efectuadas según una rutina específica. Lo que fue perfilándose en el siglo XVIII hasta construir el lenguaje especializado que compartían técnicos y científicos. Una clase profesional que, con nombre y apellidos, surgió en un debate entre Samuel Coleridge y William Whewell en 1833.
El romanticismo, en idea y actos, desempeñó un papel de contrapeso al afirmar, y hasta cierto punto rehabilitar, algunas concepciones de la naturaleza y de los modos de vida que se habían visto excluidos de la cosmovisión mecanicista y utilitaria del siglo anterior. Este movimiento fue vital en todos los sentidos, y realizó importantes aportaciones a la ciencia; pues las mismas ideas que había formulado Rousseau espolearon a Hegel, Humboldt, a Comte que influyeron decisivamente a toda la generación de naturalistas del siglo siguiente, el XIX, a la cabeza de los cuales estaba Darwin. Durante el romanticismo se sentaron las bases del positivismo, una línea de pensamiento con defensores en la que, sorprendentemente, a día de hoy, algunos todavía están instalados.
Durante los años del Romanticismo se imbrican cuatro métodos distintos para el conocimiento científico4 de la realidad natural: I) la experimentación empírica, la observación y el experimento con el solo propósito de conocer el hecho particular o general a que la observación y el experimento se refieren; II) la experimentación matematizadora entendida a la manera idealista de Kant, la estructura matemática de la naturaleza; III) la contemplación especulativa, el modo más genuinamente romántico, solo comprendemos el mundo cuando nos comprendemos a nosotros mismos y IV) el conocimiento de la naturaleza mediante el análisis de nuestros sentidos para luego recomponer las sensaciones elementales que hemos obtenido.

El mundo empezó a ser invadido por los hechos a finales del siglo XVIII5. Pero, ¿qué era un hecho? Para que, de verdad, lo fuera había que asegurar que los datos observados cumplieran varias condiciones y, entre ellas, era decisivo obtenerlos mediante máquinas especializadas que evitaran la subjetividad y el fiasco de nuestros sentidos. Era preciso convertir la mayor o menor intensidad con la que percibimos los fenómenos en cifras y cómputos. Los instrumentos tenían una función decisiva como agentes mediadores entre nuestro cuerpo y el mundo, no solo convertían la gramática de las palabras en un álgebra de números, sino que modelaban nuestro entorno según lo que de cuantificable tuviera. No había cielo sin telescopio, ni planta sin microscopio, ni tierra sin mapas.

No solo en los telescopios, microscopios, sextantes, también, en los barómetros y la bomba neumática se marca indeleble la huella del siglo VVIII. Lenta pero inexorablemente la autoridad de los cuerpos y las mentes6 se estaba transfiriendo a las máquinas. Los primeros experimentalistas estaban trasladando el crédito de una vista fiable desde su ojo al instrumento con el que miraba.
Los científicos con su método inductivo recién estrenado, la observación apoyada con sus nuevas prótesis y sus experimentos acabaron sentenciando que la única y verdadera ciencia es el conocimiento de los hechos, y consiguieron que durante el siglo XVIII su producto, la ciencia, estuviera en todas las salsas. Se hicieron imprescindibles como asesores en la corte. Sus instituciones, desde entonces, pasaron a formar parte de los aparatos formales de gobierno. Pero hacía falta algo más, necesitaban público. Tenían que convencer que hacer ciencia fuera una práctica social, para eso, nada mejor que hablar de ella, para convertir lo que solo era una actividad restringida a unos cuantos sabios y el patrocinio de unos pocos nobles en algo público, había que salir del nicho de lo exclusivo. Tenían que conseguir reputación y popularidad, y hacer que los conocimientos tuvieran carta de naturaleza social, cívica y pública.
Con el Romanticismo, empieza a andar la Ciencia Moderna, fue la época del deslumbramiento de la sociedad7. Los científicos pusieron en marcha una pluralidad de estrategias para encontrar su sitio en la cultura: llevaban a cabo experimentos en público y sus conferencias, estaban acompañadas de demostraciones emocionantes, elocuentes y, a menudo, literalmente explosivas. Todos contaban lo que hacían. La ciencia encontró una fórmula nueva y poderosa: química más teatralidad igual a gentío más prodigio, y, en consecuencia, más dinero. Desde entonces hasta ahora mismo, en la vida científica la comunicación lo es todo y el reconocimiento social es la savia más nutritiva del árbol de la ciencia.
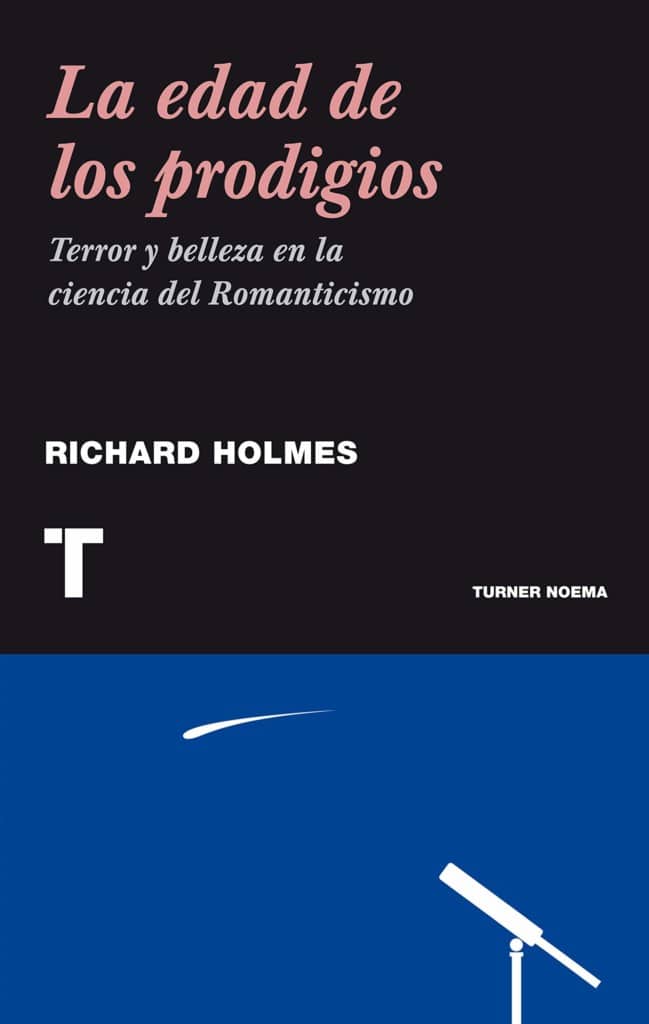
En esencia la comunicación científica no ha variado mucho desde entonces, si exceptuamos, y no es poco, sus altavoces que son mucho más potentes y su información fluye por todas partes. Siempre es igual, desde el laboratorio nos dicen lo que hacen y normalmente auguran lo positivo que será ese trabajo para todos en el futuro. Desde todas las tribunas nos cuentan lo que tenemos que hacer en tiempos de catástrofes. En todos los foros se hacen experimentos que nos asombran. Siempre es igual, los científicos dicen y muestran y nosotros, el resto, tomamos nota.
La ciencia ya tiene un lugar prominente en la cultura oficial, entre todos la hemos puesto ahí, pero todavía no es suficiente para que desarrolle toda su capacidad transformadora en el mundo y la sociedad. Es preciso que el mundo del laboratorio se contagie con el ruido de la calle. La cultura experimental y la cultura de la calle tienen que encontrar espacios donde la vibración de la urbe active y provoque las prácticas y saberes de la academia. Para que todos nos enteremos, las instituciones también, de que a los científicos les interesa, y mucho, lo que nos pasa.
Bibliografía
- “Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon” (1707-1788) Edición de A. Lafuente y J. Moscoso (1999), CSIC
- Alexander von Humboldt (1834) “Cosmos” Edición de Sandra Rebok (2011), CSIC D
- Douglas Botting (1982) “Humboldt y el cosmos (1769-1859)” Ediciones del Serbal
- Pedro Laín Entralgo y José Mª López Piñero (1963) “Panorama histórico de la Ciencia Moderna”, Guadarrama
- Antonio Lafuente et alli (2012) “Las dos orillas de la ciencia” Marcial Pons
- Juan Pimentel (2019) “Fantasmas de la ciencia española” Marcial Pons
- Richard Holmes (2012) “La edad de los prodigios” Turner







